El vivo deja recuerdos atrapados en las cosas, y años más tarde, son las cosas las que tienen atrapado al muerto
David Palomo Fernández
Todo lo que una vez fue necesario, en un futuro, será decorativo. Me pregunto si todos los nietos sabrían llamar por el teléfono de disco de sus abuelos. O verán el dial, esa rueda numérica agujereada, meterán el dedo sin mirar y se cansarán al ver que no pita, no vibra, no hace nada. Nada que ellos entiendan como tecnológicamente vivo. Pensarán que se ha quedado sin batería, o peor, que ese cacharro está roto. Al menos es vintage, dirán. Un adorno para el salón. Quizá tergiversen la historia del objeto y en un futuro contarán que ahí, en esos agujeros del disco, era donde sus abuelos solían guardar las monedas. No tienen culpa; las lagunas históricas muchas veces se rellenan con una masa de ficción.
Pero la cosa va más allá: no solo olvidamos la función del objeto, sino el recuerdo asociado a él… Pensemos en imanes de nevera, ¿por qué no? Esos estúpidos trozos de hierro imantado, que, sin embargo, para algunos, son el recuerdo de una excursión, de un erasmus o de una luna de miel. Objetos como estos se convierten en recuerdos solidificados, cuando hay una experiencia asociada a ellos. Si llega el momento en que nadie pueda vincular esa experiencia al imán por culpa de la irrecuperable distancia del tiempo, entonces, el souvenir volverá a reducirse a un trozo de hierro:
«Lanzarote. Mil novecientos y pico. Tíralo, esto ya no vale»
Actos como este son demasiado peligrosos para nuestra nostalgia. De hecho, con el paso de los años, el recuerdo va sustituyendo la esencia de algo o alguien, tanto, que a veces es el único representante de su pasado: cuando leo a un autor vivo y a uno muerto, noto esa diferencia: el vivo cree que, en esas páginas, ha dejado algo de él, un rincón de su persona, mientras que el muerto ya no puede producir nada. Lo que ahí dejó es lo que ahora es, en un mundo que ya no le pertenece. El vivo deja recuerdos atrapados en objetos, y años más tarde, esos mismos objetos son los que tienen atrapado al muerto; su diario tirado en una esquina es todo lo que podemos llegar a saber de él. Tal es la importancia de esos objetos viejos: si se pierden, quizá, también perdamos el recuerdo de la persona por el camino.
¿Y al revés? ¿Qué dirán los objetos de nosotros? ¿Sabe la taza de quién es la boca que se arrima a su borde? ¿Se acuerdan los columpios de la última vez que nos sentamos en ellos? ¿Se queja la casa el día que sus dueños mueren y llegan otros? Aunque sea una pizca de recelo… Estas preguntas son tan estúpidas como inverosímiles porque los únicos obsesos con dejar una huella, que los objetos nunca nos pidieron, somos nosotros: los humanos. Para cada recuerdo, un nombre, una cosa, una palabra; es nuestra forma de curarnos de una “enfermedad” llamada memoria, o mejor dicho, la manera de salvar esa necesidad de acordarnos de todo. No por amor a la nostalgia, sino por miedo al olvido. Tal es esta enfermedad que incluso creamos objetos que nos obliguen a recordar: despertadores, alarmas, relojes, fotografías, etc. Los esclavizamos. Esos objetos no sirven; nos sirven ellos a nosotros; van con uniforme y bandeja. Más retorcidos aún, marcamos eventos temporales que nos fuercen a hacer memoria: aniversarios, cumpleaños, días festivos, etc. Si no existiese el calendario, todo eso quedaría huérfano de significado. Nada se repetiría. Adiós a los “aniversarios”. Adiós al recuerdo cíclico. La alarma seguiría sonando, pero ya no sonaría para nadie. Los objetos se librarían de las cadenas de la memoria.
Otra de las formas en las que debilitamos el vínculo objeto-recuerdo, sucede cada vez que actualizamos un código o un sistema y recurrimos a la dichosa etiqueta: “nuevo”, “plus”, “2.0” o, peor, cambiamos el nombre. Y por ese capricho, se crea una brecha entre diferentes generaciones. El caso más leve se da cuando, abuelo y nieto, no se percatan de que están mencionando lo mismo, pero con distinto nombre: gramófono o tocadiscos, ¿qué más da?, es casi igual. Más grave es cuando el nuevo nombramiento impide la comunicación: «un candil, ¿qué era eso viejo?» Y el peor de los casos se da si mata al recuerdo: «Orza ¿qué? Ya te estás inventando palabras»: El recuerdo asociado a un objeto es frágil. Así que mucho cuidado con cambiarle la etiqueta, porque quizá, en el último giro del laberinto de los nombres, lo hayamos perdido para siempre.
Y, ojo, también hay algunos objetos que no han perdido su significado por el paso del tiempo, sino por la desvinculación afectiva: una carta de amor, sin amor, es solo una carta. El recuerdo romántico ligado a ella se tambalea. Solo queda la tinta y el papel. ¿Y aquel juguete de la infancia? Una vez se es adulto, ya es solo un cachivache, y no por el paso de los años, sino porque aquel cochecito de juguete que de pequeño se me hacía una limusina, ahora es un cacho de plástico que solo estorba y coge polvo. Hay días que me esfuerzo en pensar en aquel trasto. Imposible. Me invade el concepto adulto de coche: la gasolina, el seguro, buscar aparcamiento…
Cojo rápidamente y marco un número en el teléfono de disco de mis abuelos. Llamo a objetos perdidos. Me pasan con la sección de objetos huérfanos. Al otro lado oigo una voz:
-Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
Continúo callado.
-Oiga, ¿necesita algo?
Cuelgo. ¿Por qué querría atribuirle un recuerdo a un cacharro que no significa nada? Ahora comprendo: yo soy el objeto perdido.
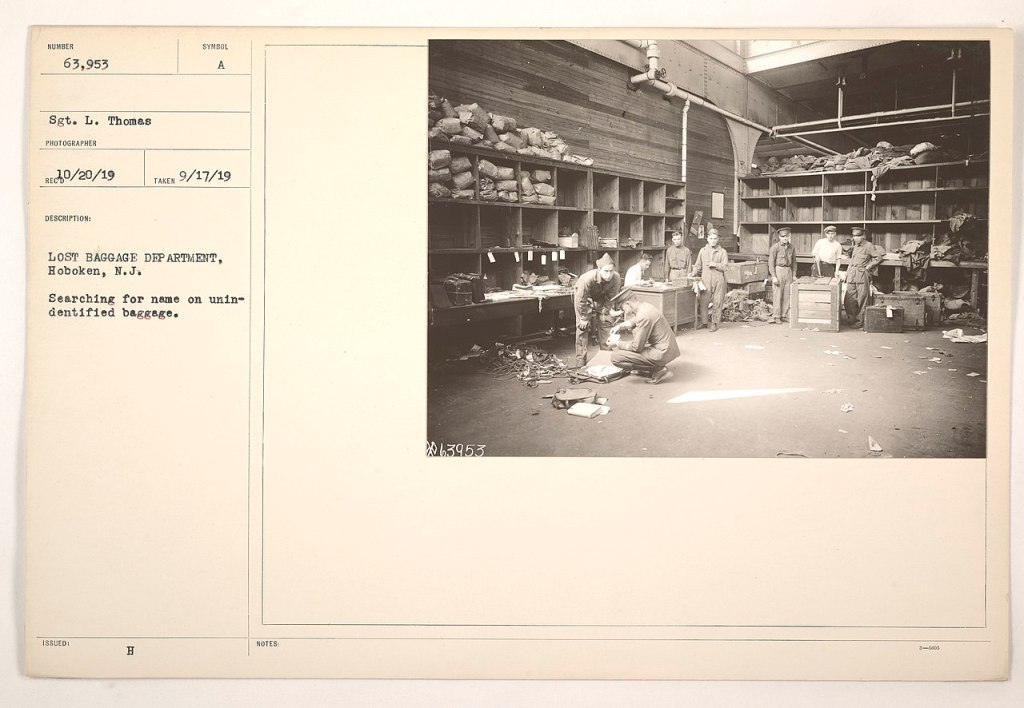
Deja un comentario