La sexta película del director griego nos ofrece un drama familiar escalofriante, que expone las dificultades de los refugiados y la inhumanidad de los países de acogida.
En la esperanza de rehuir la represión de su Estado, el refugiado es desnudado y arrojado sobre más violencia: la interminable lucha por su derecho al asilo, el burocrático interrogatorio de su sufrimiento. El hogar, la vida que se deja atrás, los brazos seguros de la comunidad de origen, todos quedan marcados por el trauma de la persecución, dejando tras de sí el recuerdo de un paraíso perdido, que ya sólo se presenta en la boca como el sabor amargo de esos momentos en los que resuena la condición de extraño; incluso si se ha hecho todo lo posible por consumar la tan afamada integración. Aprender el idioma del Estado de acogida, abrazar su cultura, trabajar sin quejas, mantener la cabeza agachada y dejar que el silencio y la pulcritud hablen por toda una familia, por toda una etnia, por todo un país; esa es la única manera de lograr una condescendiente aceptación, de darle carácter oficial al fin de la pesadilla. Sin embargo, suele ocurrir que la pesadilla nunca acaba, como nunca se deja de ser extranjero, por mucho que uno trabaje, por mucho que uno limpie, por mucho que uno calle.
En Vida en pausa somos testigos de la penitencia de una familia, los Gallitzin, que se ven obligados a buscar asilo político en Suecia, a raíz de la persecución que el Estado ruso ejerce sobre el padre, un profesor que promueve obras e ideas que ensalzan los valores de la libertad y la democracia. La desestimación o aprobación de la residencia permanente de la familia envuelve sus vidas en una calma tensa, que se irá rompiendo en favor de la rabia, del miedo y de la desesperación. Para ello, la película nos mueve a través de espacios fríos y sin color, en los que se suceden escuetos diálogos y actuaciones de una rigidez ensayada. Esta estética de antesala judicial realza sobremanera la hostilidad de la burocracia sueca, cuyos agentes se comportan como auténticos detectives de novela negra: interrogando, inspeccionando y tratando a la familia con el mismo desprecio que a unos criminales. El carácter robótico de los funcionarios combina a la perfección con la actitud fría y maquiavélica de los médicos, dejando escenas terroríficas y poniendo especial énfasis en la mutilación sentimental a la que son sometidos los padres. La rabia explota con sentimiento de culpa en momentos clave, hasta ir llevando a cada miembro de la familia a la más absoluta impotencia, agudizando más la crítica a un aparato estatal que se muestra incapaz de ofrecer soluciones humanas. Las escenas finales contrastan la inhumanidad con una sensibilidad conmovedora, situando a la familia como el verdadero refugio, como el único lugar en el que es posible sonreír.
La película, sin embargo, peca en su falta de exploración del mundo interior de los personajes. En el afán por construir esa disciplina estoica del superviviente, se crea una barrera con el espectador, que se ve necesitado de una mayor riqueza emocional para padecer, junto a la familia, los dolores del exilio y la enfermedad. Pese a que el escaso dramatismo de las actuaciones otorga gran fuerza a los estadillos puntuales y a la falta de humanidad, contribuye en gran medida a aumentar la sensación de planicie, dejando una presentación insulsa del elemento dramático de la obra: el síndrome de resignación infantil; que llega casi sin avisar, como si fuera más una obligatoriedad del guion que el producto de la tortura en la que viven. La rigidez en el tratamiento sentimental hace que por el camino se pierdan oportunidades maravillosas para afinar la crítica hacia el sistema de acogida de refugiados, como el final forzoso de la infancia, el carácter nuevo que toma la democracia en los ojos del padre, o el envenenamiento del ambiente familiar, que apenas se roza con las actitudes ásperas que van adquiriendo fruto de la desesperación. Con todo, el director griego golpea con fuerza la supuesta integridad de las democracias europeas, cuya hipocresía se ve representada en el ensañamiento con el necesitado.
La vida del exiliado es un ruego infinito y Avranas lo sabe. Por eso a sus personajes se les enquista el silencio, porque sólo como víctimas ejemplares pueden ser dignos de recibir ayuda. Ser el refugiado modélico es el único camino que la democracia ofrece para paliar el horror de la huida y, en esa frialdad burocrática, el dolor se va infectando hasta convertirse en enfermedad. Para el director griego poner fin a la pesadilla pasa por aceptar la desgracia, por darse cuenta de que hay cosas que están por encima de aquello que se ha perdido, porque en la indigencia en familia hay más humanidad que en un hogar mutilado.
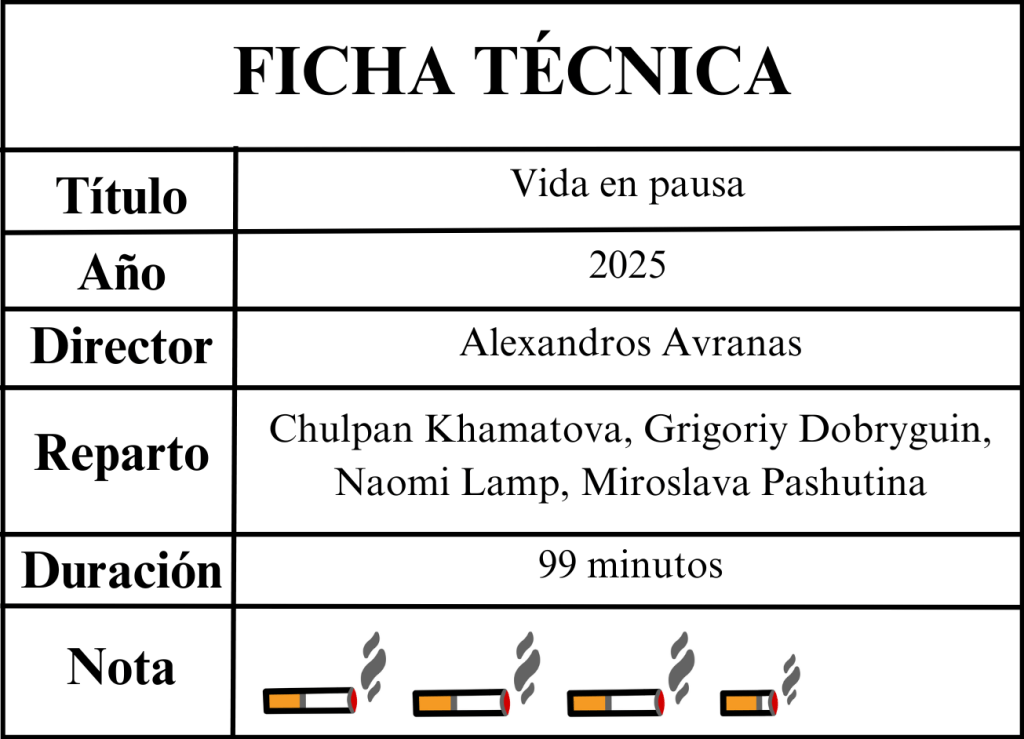

Deja un comentario