Ford Coppola reflexiona a través de una fábula rica y atrevida, con algunos peros y sin ningún tipo de desastre
Cuando uno va al cine a ver la peor producción del año, de las peores de la historia del cine (terrible batacazo en taquilla, crítica y público), las expectativas actúan como una especie de mecanismo de defensa. Suele pasar entonces que acabas viendo la película con ojos más benévolos que los de otros que ya han dictado sentencia. Lo que no suele pasar es que salgas con la sensación de que gran parte del mundo se ha vuelto completamente loco, de que algún diosecillo ocioso ha creído oportuno que este era el año de intercambiar significados entre la palabra delirante y la palabra lucidez (sin avisarnos al resto de la población, claro).
Desde luego la indiferencia es la última emoción que se experimenta en una proyección de Megalópolis: gente levantándose en mitad de la película, mientras otros alucinábamos por la tan agradecida frustración de nuestras expectativas; una frustración que, tanto para la mayoría de la crítica profesional como la no profesional, constituye una herejía. Para muchos el último trabajo del director de El Padrino es una película que certifica la senilidad de su creador (sobre todo por parte del público), con sólo unos pocos atreviéndose a reivindicarla como el gran atrevimiento artístico que es. Inconexa, anárquica, disparate colosal, pomposa, delirante… son algunas de las lindezas (las más educadas) que le dedican. Por supuesto, en ellas hay verdad, pero también hay ojos cerrados.
Parece ya claro que el lado evasor del cine se postula como favorito entre profesionales y aficionados del mundillo, y ciertamente es agradable ir de cuando en cuando a ver cómo se exprime al máximo las 128 pistas de audio y el 4K de la pantalla, pero afortunadamente el cine se expande más allá del simple entretenimiento. El lado transgresor acoge a los rebeldes, aquellos productos de la imaginación humana que destrozan la realidad y se ganan el favor del tiempo. En este lado existen estructuras, filosofías y culturas propias, inseparables del mundo que las contiene: el cine se erige como realidad ficcionada y se funde con la realidad experimentada; la ficción se vuelve tan real en el alma del espectador como cualquier ideología o suceso de nuestro mundo.
¿Qué significa realmente mejor ?
Si algún extraño ser venido de las profundidades del infinito nos pidiera a cualquiera de nosotros que le explicáramos nuestra Historia, la historia de nuestra noble raza humana, probablemente no habría una explicación exactamente igual que otra. No, no es que «probablemente no», es que simplemente no habría. Algunos desempolvarían los libros para darle a nuestro turista intergaláctico una lineal clase de historia: desde la arqueología más primitiva hasta la geopolítica más contemporánea. Otros girarían entre imperios y pueblos, dando crédito del injusto y desigual desarrollo del ser humano. Los estadounidenses hablarían sólo de su América; los chinos de su milenaria cultura, del budismo y de Confucio; los europeos de Aristóteles, Platón y Jesucristo; los conservadores de las gestas del capitalismo y los progresistas de sus ponzoñas. Puede ser que incluso nuestro sideral amigo se tuviera que tapar los orejas horrorizado si hablaran aquellos a los que históricamente se les ha negado la palabra (o no, también habrá aliens imbéciles). Aplaudiríamos con vehemencia a quien mejor hiciera llegar lo que cada uno cree que es lo humano, pero también nos entrarían unas ganas irrefrenables de soltar un puñetazo a nuestro extranjero espacial si se pusiese hacer llamada cuántica mientras le explicamos qué es El Quijote.
Nada ni nadie escapa a la esgrima social existente en el arte. El espectador es tan responsable como el autor de la amalgama de emociones e ideas que se esconden detrás de los planos y del guion; la predisposición de ambos a construir una estructura en consonancia determina el éxtasis simbiótico de la obra. Por supuesto el artista tiene que aceptar algunas de las reglas que rigen las mentes y los corazones de los hombres (lógica, coherencia, cohesión…), pero ni hay una forma correcta de interpretar esas reglas ni el espectador puede pretender que se presenten de la manera que más le convengan. Desde luego no parece ser buena estrategia como receptor ver una película totalmente condicionado por su paupérrima recaudación o previamente crispado por su anárquica estructura, pero lo que ya es un despropósito es hacer pasar todos esos sesgos por crítica seria (con el añadido de ¡pedir la jubilación! de una de las grandes figuras del cine). También caería en el mismo absurdo el cineasta (o quien hace arte en general) que se despierta por las noches pensando en la taquilla o en los gustos de cada mortal que verá su obra.
El estreno de Metrópolis, sin ir más lejos, fue un desastre económico, y tampoco es que se le cayeran las alabanzas de los bolsillos en aquel momento, sin embargo hoy en día es uno de los transatlánticos del cine de culto y del culto al cine. Esto decía Fritz Lang de sus películas: «A los productores les interesan los beneficios, quieren saber cuántas personas han ido a ver la película. Pero ése no es mi objetivo. A mí me interesa saber a cuántas personas les han llegado mis ideas». ¿De verdad Ford Coppola fracasa en esa tarea?, ¿o ya ni siquiera merece la pena ir a los cines para salir de ellos hablando de cine? Sea como fuere, para asomarse a Megalópolis uno debe aceptar la actitud extravagante de su mundo, porque si no se está dispuesto a dialogar con la película tampoco se puede esperar entender la cultura que encierra.
Nueva Roma: actualidad con moraleja
Empecemos definiendo qué es una fábula. Según la RAE: «Del lat. fabŭla. f. Breve relato ficticio, en prosa o verso, con intención didáctica o crítica frecuentemente manifestada en una moraleja final, y en el que pueden intervenir personas, animales y otros seres animados o inanimados». Cuando se suceden los primeros planos y aparece el título, se establece el marco narrativo de la película. A partir de todo lo anterior sabemos que estamos a punto de ver una fábula cuyas temáticas se articularán en torno a un personaje atormentado, con la capacidad de parar el tiempo, y una reflexión: «Nuestra república americana no es tan diferente de la Antigua Roma. ¿Podremos preservar nuestro pasado y toda su maravillosa herencia? ¿O caeremos víctima, como la Antigua Roma, del insaciable apetito de poder de unos pocos hombres?».
Civilización. Humanidad. Tiempo. La naturaleza se explica a sí misma a través del hombre, destrenzándose en esas cuestiones construye la realidad conocida, y lo mismo sucede en Nueva Roma. Siglo XXI: El corazón de los neorromanos está arruinado espiritual y materialmente, el descontento crece en las calles y se va germinando el caldo de cultivo del cambio. Un terreno perfecto para que las ideas revolucionarias choquen contra las reaccionarias (aunque al principio se disfracen de un populismo conservador). Frank Cicerón, alcalde de la ciudad, se hunde en las encuestas mientras cura con hormigón y despilfarro las miserias de su pueblo. César Catilina, el hombre capaz de parar el tiempo, tiene otro remedio para los problemas de la república: una ciudad que no exprima el trabajo humano, sino que trabaje para las personas, una Megalópolis. En ese claroscuro entre el ahora de las aceptadas migajas de la decadencia y el después de las intangibles promesas de cadenas rotas descansarán la difamación, el egoísmo y los monstruos.
Para Catilina lo importante no es encontrar la panacea, sino que la gente comience a hacerse las preguntas necesarias para avanzar hacia una nueva forma de entender la civilización. La utopía del artista se fundamenta en reflexiones precisas sobre qué necesita la humanidad para sentirse dueña de su propio destino, y mediante el versátil material que le vale el premio nobel, el megalón, da forma a esas reflexiones. En el personaje de Ford Coppola no hay una ideología política identificable, se concentra todo en una revolucionaria filantropía, en una obsesiva preocupación por el futuro de los hombres. Tras su debate con Cicerón, las posturas de Catilina salen reforzadas entre las masas, el presagio del cambio se hace cada vez más palpable y las preguntas comienzan a aparecer por las calles. A pesar de ello, César muestra una actitud abúlica que le frena en su camino de hacer de Megalópolis una realidad. A través de los ojos de Julia Cicerón comprenderemos más qué clase de persona es el diseñador y las razones de su actitud estrafalaria. La hija del alcalde confrontará al rival de su padre, dándose ambos cuenta en el proceso de la afinidad que comparten, pues ella es la única persona capaz de ver cómo las leyes de la física se doblegan ante César.
La nueva empleada de la unidad de diseño le da un disgusto terrible a su padre cuando se entera de quién es su nuevo empleador. Cicerón se encarga de dejarle claro a su hija que Catilina es un loco, un utopista que quiere arrastrar a toda la ciudad a la perdición y, además, un desalmado que asesinó a su mujer. Investigando el caso, Julia ve que su padre como fiscal acusó a Catilina de asesinato y que el cadáver se perdió. Entonces decide seguir a su jefe para indagar más. El coche del diseñador se mete por barrios mientras estatuas de la justicia, la sabiduría y la ley se encargan de ejemplificar el cansancio, la coerción y la desesperanza de los ciudadanos. El investigado se para a comprar en una floristería iluminada de manera espectral y luego sigue por esos moribundos barrios hasta llegar a un edificio. Allí, con la misma iluminación desbordando una de las habitaciones, la presuntamente asesinada duerme profundamente cuidada por doncellas bajo el sonido armonioso de un arpa, y el marido se inclina para colocar las rosas y dar un beso a su difunta amada. Pero allí realmente no hay nada, en el mundo del artista la muerte de su amada es inconcebible, necesita que ella viva para que él también pueda hacerlo. Julia ahoga unas lágrimas, ella es la única que puede ver como César aún la ama dolorosamente.
En la boda de la periodista y amante rechazada por Catilina, Wow Platinum, con el hombre más rico de Nueva Roma y tío de César, Hamilton Craso, se termina de repartir todos los papeles que tendrá cada personaje en el resto de la trama. El primo del artista, Clodio Pulcher, usará toda clase de manipulación para hacerse con la ciudad, la envidia que profesa hacia el diseñador le hará extender sus discursos reaccionarios para hundir a su primo, convirtiéndose en el monstruo que alimentará la violencia en las calles. Wow manipulará a Craso y Clodio para controlar la fortuna e intentar ganarse el amor de Catilina. El artista perderá la cabeza y tocará fondo. En la cárcel, completamente drogado y apaleado, César intenta parar el tiempo, pero ya no se detiene.
El amor: lanza y escudo
Julia acude a la oficina de su padre para pedirle que interceda en favor de César y éste se niega al grito de «ni por todo el oro de Nueva Roma». Al final consigue liberar a César, que se refugia hundido en el reloj-plataforma desde donde ve toda la ciudad y piensa sus diseños. Ella aparece radiante, con unas rosas en las manos y el atardecer pintando de rojo su pelo cobrizo, y él le confiesa cabizbajo que ya no es capaz de parar el tiempo. Entonces, Julia le toma de la mano y le pide que pare el tiempo para ella, él no está convencido pero ella se lo repite con dulzura, «y ahora, Tiempo, para Julia, detente». Todo queda congelado, excepto ellos, que se funden en un beso. El montaje se acelera, las ideas brotan en cascada de sus mentes y sus cuerpos, fluye la vida y con ella el arte. Sin embargo, César aún no se exonera de la culpa de la muerte de su mujer y Cicerón sigue en clara oposición al artista, y todavía más a que su hija esté enamorada de él, obligándola a elegir entre ambos.
En medio de esta situación contradictoria a la que se enfrentan los amantes, separados por el alcalde y padre, Julia mira enternecida como César firma un autógrafo a un niño que, manipulado por el secuaz de Clodio, le vuela la cabeza. En el limbo entre la vida y la muerte, el moribundo confiesa que descubrió el megalón tratando de salvar la vida a su difunta esposa, mientras Julia no deja de agarrar su mano. Con un cabello de Sunny y algo del material milagroso tratan de regenerar la cabeza del artista, dando lugar a unas escenas a medio camino entre el espiritismo y el delirio fúnebre. En ellas el protagonista, por fin, deja marchar el recuerdo de su mujer, sabiendo que de intentar seguirlo acabará sufriendo el mismo destino, y escuchamos de la boca de Sunny la bendición a su nuevo amor. El atentado no sólo convierte en mártir a Catilina, sino que acalla las difamaciones sobre el megalón y le da más fuerzas al artista para seguir adelante. Con el sanado recuerdo de Sunny acompañándolo por siempre (incluso genéticamente), César se casa con Julia y el arte ya está libre de todas sus ataduras.
La hija del alcalde apela de nuevo a la fe de su padre, sumido en la desesperanza de las revueltas, por ella y por un futuro mejor para su nieto. Entonces César se dirige al corazón de los neorromanos, despeja su nublada violencia y les muestra el principio de la nueva Nueva Roma. Los monstruos son descubiertos y mueren humillados boca abajo (como siempre le ocurre al fascismo). Al fin, Cicerón claudica en su obstinada antipatía contra el padre de su nieto y, tras la multitud de referencias a Metrópolis, se produce la que Nueva Roma estaba esperando: ambos se estrechan la mano saltando a lo desconocido. Como en toda fábula, la moraleja se manifiesta al final. Julia (el amor) reconcilia las diferencias entre su padre y su marido, une los opuestos de la ciudad y la dirige a su esperanzador porvenir.Se para el tiempo, pero esta vez todo queda congelado, todo menos el futuro, que gatea libremente por la ansiada utopía.
Una obra polémica pero valiente
Ford Coppola hace de Megalópolis su confesión poética. El artista es el recipiente de las reflexiones del director: sus tormentos, sus pensamientos y sus ambiciones están presentes en cada una de las escenas de manera clara e irrebatible. El amor boicotea y espolea la capacidad creativa de Catilina, dándole finalmente la fuerza necesaria para construir los cimientos de su ciudad revolucionaria. El tiempo se descubre como el compañero rebelde del diseñador, un poder indomable al que la creación debe pedir su favor para florecer; su descontrol y su manejo también son atravesados por el fantasma de su mujer fallecida y por su romance con Julia. Se produce, así, la metáfora más hermosa, una metáfora que reconcilia ciencia con filosofía: al igual que la gravedad es la única capaz de curvar la luz, el amor es lo único capaz de domar el tiempo. El montaje se enrevesa y se simplifica bajo esa ley universal, dejándonos sentir todo lo que César siente a lo largo de la película.
Los problemas de la obra residen en sus propias virtudes, el mimo que se le da al protagonista oscurece al resto de personajes. El antagonista pasa de mano en mano y las ideas que contradicen las del diseñador apenas se explicitan, restando mucha fuerza al contraste de conservadurismo (a veces fascismo) y progresismo que se pretende. La enorme cantidad de temas que el autor somete a crítica hace que su profundidad sea escasa y, en algunos casos, no permite saborear su riqueza. Además, los temas se encuentran diseminados por el metraje y el espectador debe hacer el esfuerzo de retener las metáforas para poder ir construyendo los pensamientos y la trama de algunos de los personajes, produciendo una sensación de desconexión con los de César y Julia; incluso ella pierde peso hacia el final y la sensación se convierte en realidad con la parte del apocalípsis. Estos problemas cristalizan en una revuelta sin tensión, que se resuelve en un abrir y cerrar de ojos mediante un fantástico e inspirador discurso del protagonista. Con todo, Megalópolis es un homenaje amoroso, un soplo de aire fresco, una innovadora forma de construir utopías con literatura, y un notable intento de inspirar un cambio en el mundo en el que vivimos.
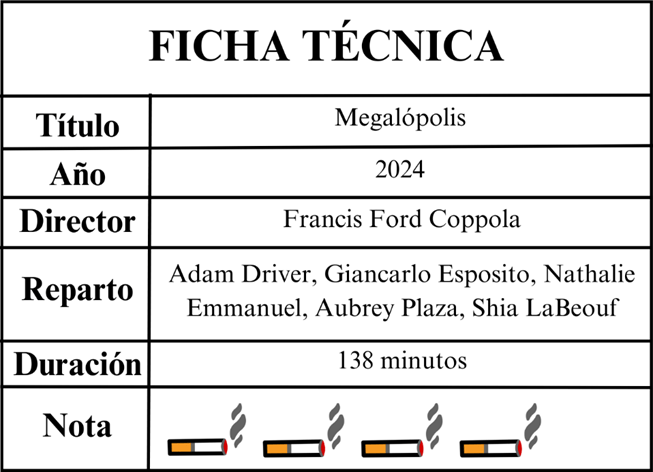

Deja un comentario