Dos obras maestras del relato y la novela de Leopoldo Alas «Clarín»
Qué placer más elevado es el de, ya años después de haberse entregado por última vez a la gozosa lectura de un autor a que se profesa gran admiración, dar con otra de sus obras y hallarla tan espléndida como su insigne precedente. El autor de La Regenta, novela en español sólo segunda a El Quijote, da los gavilanes de su feraz pluma al ejercicio de la composición de tres nouvelles que publica en 1891, a saber: Doña Berta, Cuervo y Superchería, entre las que haré referencia a la primera.
El paisaje astur cobra vida en torno a un palacio (entiéndase por casa noble) que el tupido bosque orla de visos de esmeralda, y en que hallamos a Berta en el seno de la familia de Rondaliego, «un lugar en el Norte de España adonde no llegaron nunca ni los romanos ni los moros» (hecho que no les deja de procurar orgullo). El narrador refiere en retrospectiva, pues ya se encuentra doña Berta al comienzo del relato en la provecta edad, la tragedia que alberga en su corazón y que tanto ha ocupado las solitarias horas, oculta, por lo demás, en la solemnidad del gesto y la ponderosa pátina de los días. Alas sabe narrar con verdadero encanto la historia de un amor cruelmente truncado que deja en deshonra a Berta, a la que le es arrebatado su propio hijo y su juventud.
La prosa de Clarín alcanza magníficas cotas de aquilatada sobriedad y refinamiento en el relato. La descripción, de precisión y elegancia perfectas, acompaña a la profundidad del examen psicológico y etopeya de la protagonista, acercada con maestría al íntimo conocimiento del lector en un mar de pensamientos, recuerdos y emociones redivivas de un dolor primordial y angustiosamente tácito: «Como en tiempo de sus hermanos, Berta seguía condenada a soledad absoluta para lo más delicado, poético, fino y triste de su alma». Otros detalles descriptivos son singulares: «el sol […] encendía un diamante en la punta de cada hierba, que, cortada al rape por la guadaña, parecía punta de acero».
La historia deviene en un final trágico en extremo conmovedor. Sin querer revelar al que leyere el contenido del relato, las imágenes evocadas en las últimas páginas, que muy difícilmente no son emocionantes, son de inmensa belleza y acierto; pocos lectores podrán olvidar al «cazador de ratones campesinos, gran botánico, amigo de las mariposas y de las siestas dormidas a la sombra de los árboles seculares», que «con la resignación última de la debilidad suprema» soñaba «con las mariposas que no podía cazar, pero que alegraban sus días, allá en el Aren, florido por abril, de fresca hierba y deleitable sombra en sus lindes, a la margen del arroyo que llamaban el río los señores de Susacasa». Esto es, y sabrá entenderlo aquél que lea (como también otros críticos que incluso lo consideraron como su mejor obra), un admirable prodigio de literatura y obra maestra del relato en lengua castellana.
Para no dejar tampoco de dar muestra del constelado fresco de La Regenta, quisiera mentar, por querida, la apertura del capítulo XVIII como ejemplo postrero de la prosa del autor. Una reseña del cariz vetustense nos refiere una ciudad sumida en la abulia, asténica, presa de la postración consuntiva de la vida provinciana. Un poderoso aire bíblico impregna los montes y el valle empapados de las copiosas lluvias; la tierra misma arropada de tarda bruma parece descomponerse como los huesos de Job. Con la severidad que acostumbra la majestad de los númenes antediluvianos los cielos descargan su furia sobre la campiña, que pareciera dormida en un hechizo de sueño. En lontananza se recorta en la niebla la enhiesta figura de la torre de la catedral, el índice hendido en las alturas de aquel poema romántico de piedra.
Las nubes pardas, opacas, anchas como estepas, venían del Oeste, tropezaban con las crestas de Corfín, se desgarraban y deshechas en agua, caían sobre Vetusta, unas en diagonales vertiginosas, como latigazos furibundos, como castigo bíblico; otras cachazudas, tranquilas, en delgados hilos verticales. Pasaban, y venían otras, y después otras que parecían las de antes, que habían dado la vuelta al mundo para desgarrarse en Corfín otra vez. La tierra fungosa se descarnaba como los huesos de Job; sobre la sierra se dejaba arrastrar por el viento perezoso, la niebla lenta y desmayada, semejante a un penacho de pluma gris; y toda la campiña entumecida, desnuda, se extendía a lo lejos, inmóvil como el cadáver de un náufrago que chorrea el agua de las olas que le arrojaron a la orilla. La tristeza resignada, fatal de la piedra que la gota eterna horada, era la expresión muda del valle y del monte; la naturaleza muerta parecía esperar que el agua disolviera su cuerpo inerte, inútil. La torre de la catedral aparecía a lo lejos, entre la cerrazón, como un mástil sumergido. La desolación del campo era resignada, poética en su dolor silencioso; pero la tristeza de la ciudad negruzca, donde la humedad sucia rezumaba por tejados y paredes agrietadas, parecía mezquina, repugnante, chillona, como canturia de pobre de solemnidad. Molestaba; no inspiraba melancolía, sino un tedio desesperado.

Ilustración de Juan Llimona en la primera edición
¡Qué encumbrada suerte de gollería del verbo es La Regenta, qué granado fruto de nuestra hermosa lengua! Y, sin embargo, cuántas décadas de miserable exilio ha sufrido en su país natal, cuántos años enmudecida, arrojada por los ignorantes a la inmérita sombra. A fuer de sus extraordinarios méritos literarios y pese a su declarado «anticlericalismo soez», una nueva edición de la novela conocería la luz del día en 1963, sesenta y dos años después de su segunda impresión. Hoy, en estos tiempos en que ha venido gozando de un merecido resurgimiento (tanto de la novela como del autor mismo), no puedo por mi parte dejar de instar al lector a ser partícipe de su excelencia imperecedera y a zambullirse con arrojo en el mundo de Vetusta, la noble y muy leal ciudad.
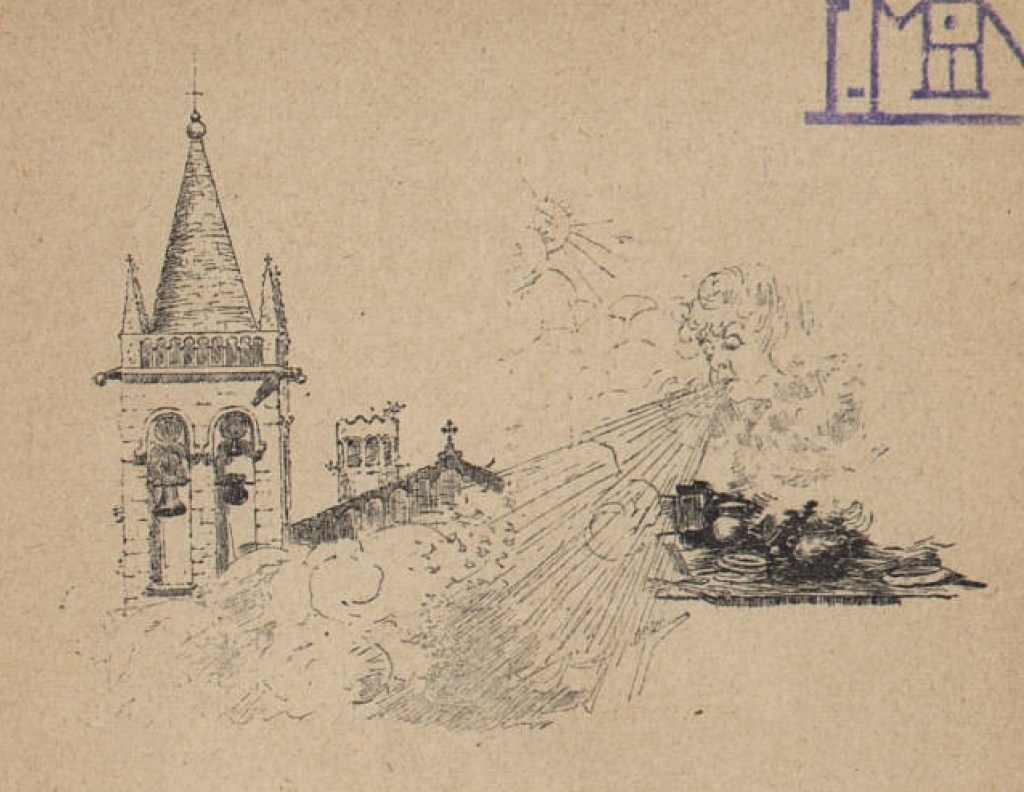
Deja un comentario