La epopeya de Denis Villeneuve empaña sus logros visuales con una narrativa atropellada que deja intuir una complejidad mucho mayor
Ironía es un término proveniente del griego, exactamente de la palabra εἰρωνείa (eironeia): disimulo, ignorancia fingida. A mí me gusta practicarla, sobre todo cuando estoy de humor (cuando no también ¡Qué demonios!), pero no sabía (pobre de mí) que el hijo de Frank Herbert (escritor de la saga Dune, que consta nada más y nada menos que de seis novelas, dos de ellas seguro responden a un afán recaudatorio de Herbert) practicaba de manera tan fina la ironía o más bien, en el caso que nos ocupa, el sarcasmo. El tipo declaró en medio de la promoción de la cinta (durante esas semanas en las que cualquier estreno llamado a ser relevante es encumbrado por los críticos como renovadora del séptimo arte o como basura con ínfulas si eres un crítico tocapelotas) que las dos películas de Villeneuve eran “el mejor homenaje” que se le podía hacer a la saga de su padre. Yo tonto de mí me lo creí; me había gustado la primera película. Sin embargo, cuando salí ligeramente decepcionado de ver Dune 2, entendí el genio, la gracia, la enorme ocurrencia de Brian Herbert, que no había querido loar la película de Villeneuve sino que, con toda la maldad del mundo, había tenido el siguiente flujo de pensamiento:
-No está del todo mal, tiene sus virtudes y se intuye que la historia es buena, pero por dios ¡Qué ortopedia narrativa (SEGURO QUE UN PSEUDO-CRÍTICO PLAGA DE PARÉNTESIS EL PRIMER PARRAFO DE SU CRÍTICA EN HOMENAJE A ESTE NARRAR ARTRÍTICO)! ¡Qué homenaje de Villeneuve que le dice a cualquier espectador mínimamente interesado!:
– ¡Si quieren disfrutar de verdad, léanse a Frank Herbert!
Yo a todo esto no me lo he leído, no los engañaré. Sé que su obra es de difícil adaptación, ya que en los 70 lo intentó David Lean y también Alejandro Jodorowsky, que avanzó y mucho en su preproducción, queriendo hacer de Dune un delirio mesiánico en la que es considerada “la mejor película no filmada de la historia”. Al fin, la llevó al cine David Lynch en 1984, dando otra masterclass de artritis fílmica pero involuntariamente; él quería hacer un montaje de cinco horas y el productor Dino De Laurentis se la dejó en dos horas y cuarto. Imagínense, lo que nos narra Villeneuve en dos horas y tres cuartos se lo ventila el montador de Lynch en 45 minutos en la Dune primigenia. El problema es que tampoco el director canadiense lo hace bien teniendo dos horas más.
Para ser exactos, la película atraviesa ligeros baches narrativos al principio pero descarrila a lo grande en su tercer acto, en su última hora (incluso un poquito más), condensando todo de una manera inmoral. Esto no sería tan grave si no fuera en ese momento, en ese preciso momento, cuando la película se está jugando el pan. Es el momento donde los personajes evolucionan, donde se toman verdaderas decisiones después de casi cuatro horas de preliminares entre las dos partes para llegar al éxtasis lastimero. Pareciera como si también a la película le faltara tiempo y tuviera que condensarlo, como si un empático productor, siguiendo el estilo Laurentis, hubiera pensado en la vejiga de los espectadores y no hubiera querido que el montaje se alargara más. Y esto, señores, es un pecado capital en una película que se las quiere dar (con algo de fortuna antes de la debacle final) de tragedia shakesperiana: diálogos solemnes, el destino persiguiendo y obsesionando a los personajes y unos escenarios interiores completamente desnudos y asépticos, casi teatrales.
La tragedia narrativa
La tragedia shakesperiana ya hacía un poco aguas con algunos diálogos menos inspirados que en la primera parte, especialmente los románticos que guían la historia de amor entre Paul Atreides (Timothée Chalamet) y el personaje interpretado por Zendaya. Estos, además de poner el freno de mano a la narración, son tristemente patéticos y desentonan con el conjunto; he llegado a pensar que en las actuales superproducciones de Hollywood, cuanto menos se hable de amor mejor. Pero su verdadero pecado es que al fallar narrativamente no es que quede todo atropellado, sino que al guion le empiezan a salir agujeros. Hay hechos que no entendemos bien, así como los actos de algunos personajes a quienes tampoco comprendemos y empiezan a parecer marionetas deslavazadas movidas artificiosamente por la narrativa. Es como si Macbeth, después de aguantar la murga de su esposa noche tras noche y más o menos dejarla pasar, se fuera a hacer un picnic-botellón con sus escuderos y tuviera la revelación de matar al rey Duncan mientras mea los calimochos en un árbol de las inspiradoras laderas escocesas. Poco serio, qué quieren que les diga. Y un tipo como Villeneuve, que es y ejerce como autor cinematográfico, no puede fallar porque al haber jugado a la épica y a la pomposidad, su película no es tan divertida como el buen cine comercial, pero tampoco se sostiene como cine épico bigger than life cuando se desinfla la pompa. Es una fiesta de etiqueta que se convierte de repente en una verbena de pueblo en la que se escucha música clásica.
La película, eso sí, se deja ver sin demasiados sobresaltos y es entretenida durando casi tres horas. Tiene más virtudes, aunque yo las enumere casi al final de mi artículo. Una de ellas es que mejora notablemente la puesta en escena de las escenas de acción, un tanto perezosas y caóticas en la primera parte, claras y trabajadas en esta segunda. Por otra parte, tiene un logro mayúsculo, que hizo que me diera mucha rabia que estuviera empañado por el conjunto: la puesta en escena. Villeneuve se termina de coronar como maestro del encuadre con un uso de los efectos digitales y del CGI maravilloso. El digital sirve aquí a propósitos estéticos más que logrados, en busca del plano más memorable y bello que la mente del director canadiense haya sido capaz de imaginar. Y es fantástico en el panorama cinematográfico actual, donde los efectos digitales suelen servir o bien como vehículo de la espectacularidad, o bien para crear entornos sorprendentes que simplemente complementan y adornan la narración.
En este sentido, los Avatares de James Cameron podrían competir contra ella si no se preocuparan de crear un mundo digital que es más hermoso de ver en un documental de National Geographic y que, en mi humilde opinión, está un poco desaprovechado en términos estéticos. El uso de Villeneuve es bello, es superior estéticamente y es perfectamente orgánico. Quiero decir, solo faltaría que la selva digital de Cameron no cortara la respiración, pero le falta la pericia de Villeneuve que lo logra conformando de determinada forma cuatro elementos digitales en el plano. Su competidor directo en el uso del CGI sería por tanto Mad Max: Fury Road (2015), en el que los efectos digitales lo eran todo. George Miller no solo se inventaba un mundo, sino que ese mundo anti-analógico iba más allá que el resto, era ese mundo ficticio el motor narrativo de la película, que tenía un argumento nimio. Miller se divertía como un niño buscando una estética barroca y artificial que lograra enganchar al espectador por sí misma. Y lo consiguió.
El último logro de Villeneuve tampoco es menor, conseguir que se sostengan dos películas protagonizadas por Chalamet, un actor con el mismo carisma que un cactus y casi la misma expresividad. Reconozcamos de una vez que el actor bueno de su generación es Paul Mescal.
El olvido de Hollywood
Cierro mi apasionante crónica con una apreciación muy subjetiva. Si valoro esta película medianamente bien, es por la coyuntura del cine actual. Si esta película hubiera salido después de El Señor de los Anillos (2002-2004), no creo que ni yo ni la crítica especializada fuerámos tan generosos (ellos más que yo). En una época en la que Oppenheimer gana el Oscar a mejor película con un retrato de cartón-piedra del físico norteamericano, no nos podemos acostumbrar a valorar las cintas hollywoodienses obviando que las escenas románticas sean una patata caliente que queremos que terminen cuanto antes o que tratan de llegar al sentimiento no mediante la escritura sino con la música machacona; algo de lo que Dune por otra parte no abusa y se agradece. También parece que para llegar a la epicidad haya que hacer películas-museo, fantásticas técnicamente, pero frías como un témpano de hielo. Un poco más de alegría, por favor, de disfrute. La mejor escena de Dune es una en la que durante un breve paréntesis se pasa al blanco y negro con la justificación narrativa de la luz del sol.
Visto lo visto, es como si Hollywood hubiera desaprendido el equilibrio entre acción y desarrollo (inteligente) de personajes a pesar de medio siglo de cine clásico. Hay más epicidad en muchas películas baratas de la RKO, en muchos westerns de medio pelo; también en el pez rojo de Coppola o la juventud escapándose a ritmo de oldies en American Graffiti. Pero también en Madagascar 3, cuando creyendo que se va a estrellar el avión en el que vuelan, la jirafa le confiesa a la hipopótama que está enamorada de ella. Y luego sobreviven todos al accidente, imagínense, casi igual de tenso que La sociedad de la nieve.
Si les gusta o tienen interés en Dune vayan a verla, merece la pena disfrutarla en pantalla grande. Pero también pueden ir a una librería, para después tomarse un café o una cerveza y acabar viendo en el cine La estrella azul, que es una película lindísima sobre perderse y reencontrarse a uno mismo. Épica al cuadrado. Saldrán la mar de felices. Al salir, ya de noche, hagan lo que quieran, solo faltaría. Pero antes de acostarse, si lo desean, pueden encender la mesilla de noche (acuérdense, han ido antes a la librería) y leerse a Frank Herbert. Disfrutarán también, eso seguro.
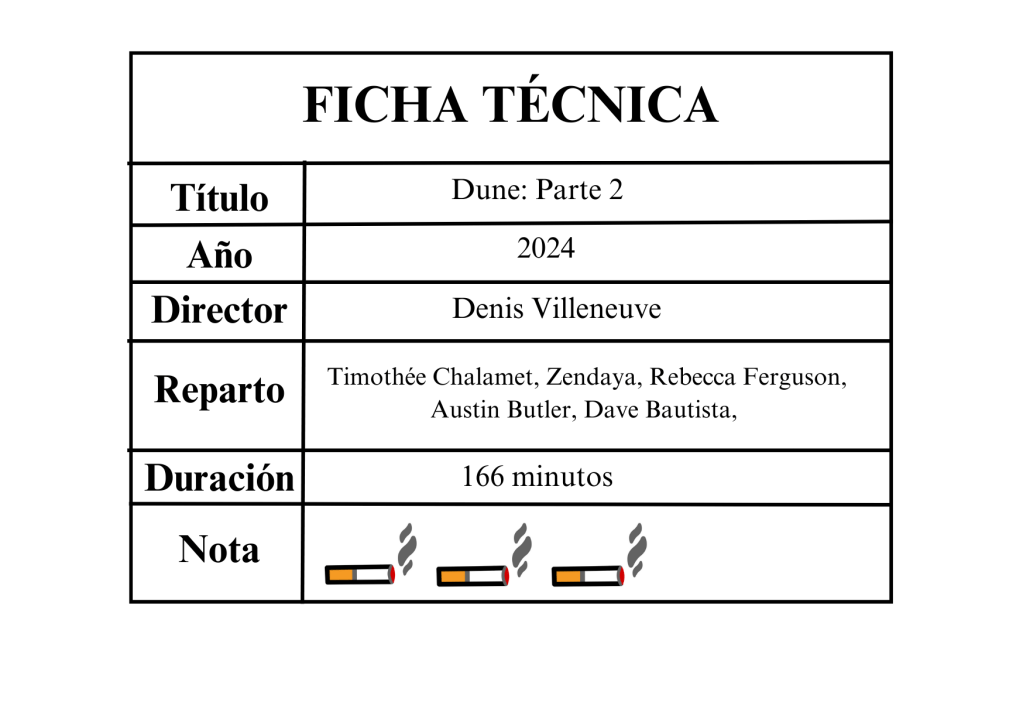

Deja un comentario