La obra de Justine Triet nos designa jueces y testigos de algo más que un litigio: una radiografía de las relaciones humanas donde la subjetividad es la única ley
El blanco de los alpes franceses ya estaba oscurecido en los ojos de Daniel, pero termina por teñirse de negro cuando él y Snoop, su perro guía, hallan el cadáver de su padre, Samuel. Su aparente caída acabará con la inocencia de su hijo y la credibilidad de su mujer, Sandra, única persona en el lugar de los hechos. ¿Empujó Sandra a Samuel? ¿Decidió él mismo arrojarse al vacío? A la sombra de estos interrogantes se desarrolla un juicio en el que poco importa descubrir la verdad y donde todos debemos escoger bando, incluso Daniel.
Hacernos elegir es ley en las películas de Justine Triet. Para la directora francesa, es en los juzgados y el diván del psicólogo donde se certifican la naturaleza de nuestros intereses, la complejidad de nuestras relaciones y el triunfo de la realidad de nuestros actos sobre la ficción de nuestros escritos. Comprar la entrada no sólo implica ser espectador, también implica ser jurado popular de lo que dicen, sienten, hacen e incluso escriben los personajes; la muerte ya está resuelta: empujón o suicidio, es problema de nuestras suspicacias el dictar sentencia en uno u otro sentido.
La libertad para el prejuicio eleva la película del simple entretenimiento al ensayo. En sus anteriores largometrajes se coarta nuestra imaginación en pos del sentido cómico–romántico de los conflictos, pero en Anatomía de una caída nos adentramos en las simas del debate moral, abriéndonos paso a través de la maraña de emociones y recuerdos que envuelven dichos conflictos. Atestiguando el proceso judicial al que Sandra es sometida, ponemos en entredicho todo lo que fueron ella y Samuel como pareja y también, desde la posición de Daniel, todo lo que fueron como padres. El fiscal, sus abogados, el psicólogo, los expertos en salpicaduras… Todos intentarán manipularnos, usando en su beneficio cada oscuro secreto del matrimonio. Al final eso es lo único que importa: caricaturizarlos como monstruos o víctimas.
Difamación servida a ritmo de piano
Cada nuevo elemento que se introduzca girará en torno a este propósito, incluso la literatura. Las letras se presentan como prueba irrefutable de las personalidades de la pareja: ella declara que siempre tendrá tiempo para escribir mientras que él alega ser incapaz por falta de tiempo, ella es culpable de triunfar con sus novelas mientras que él es víctima del silencio de su editor. De esto se sirven defensa y fiscal para hacer desencajadas interpretaciones de pasajes y grabaciones que retratan a Sandra como una mujer consumida por su ego, con la alevosía asomando entre sus páginas, y a Samuel como un hombre atormentado por su fracaso, con el éxito de su mujer empujándole al mismo destino que su escritura.
Esta dialéctica independizada de los individuos se reproduce durante toda la película. Para hacernos cómplices de ella, se nos acorrala con unos diálogos que se nutren del desprecio de la verdad como ideal, de la inseguridad de nuestros propios recuerdos y del ineludible impulso de tomar partido en todo lo que nos rodea. Unas ideas que se realzan con planos centrados en inmortalizar ese sentir ambiguo de los personajes, algo imposible sin la actuación estelar de Sandra Hüller y de Milo Machado, y con hechos presentados más como doctrinas que como resultado de un análisis objetivo (si es que tal cosa existe). Terminamos de ponernos la toga con el testimonio que ofrece el sonido, a través del volumen de una música o de los ruidos de una pelea debemos dar forma a los porqués y a nuestras sesgadas conclusiones allí donde no alcanza nuestra vista.
El piano de la introducción se equivoca de nota cuando las imágenes de la inocente niña que fue Sandra dejan paso a las adultas fotos de la turbulenta pareja. Una sublime advertencia de que su relación con Samuel será la esencia sobre la que se construya la película. La acusada va dibujando rasgo a rasgo un matrimonio plagado de contradicciones, cuya estabilidad se hace difícil de entender. El guion juega con esta idea del amor como experiencia incomprensible desde del exterior de la pareja para atraparnos en las explicaciones que nosotros mismos adjudicamos a sus sentimientos y pensamientos. Sin contexto, cada espectador se deja envolver por una atmósfera de ambigüedad que le obliga a tomar partido sobre la influencia de todo esto en la muerte del marido. Tal vez ni siquiera hayan explicaciones para este desenlace, sino que estemos ante un amor gobernado por el cariño y el sacrificio, pero marcado por las disputas, los rencores y el accidente de su hijo; sin dobles fondos ni intenciones retorcidas.
Daniel se va contaminando de todas las posibilidades en la búsqueda de su propia verdad. Las deformadas realidades que se muestran sobre sus padres arrebatan poco a poco su inocencia y ponen de relieve el ostracismo al que fue sometido. Tomar consciencia de ello, le deja indefenso ante las dinámicas que rodean al juicio, que se valen de su ignorancia para ultrajar a sus figuras paternas. Al saber que su infancia se ahoga sin remedio en estas mentiras, el niño comienza a interiorizar que su deber no es aprehender la realidad, sino construir una que sirva a sus ideas y deseos. Se consuma, por tanto, el triunfo de la superestructura social, que cataliza la madurez del hijo hasta que éste se resigna a reproducir su imagen y semejanza; cualquier detalle, gesto o confesión nocturna son susceptibles de ser nuevas manipulaciones de las que tendrá que aislarse para encontrar su veredicto personal. Su resolución constituye ese último paso hacia la adultez y se cristaliza en un rostro sonriente que desborda inseguridad por los ojos. Daniel se convierte, así, en el estandarte de la vida después de la niñez: compactar traumas y desilusiones bajo una tierna sonrisa.
Sencilla en su argumento, la película convierte la muerte en ruido de fondo para adentrarse en sus intrincadas consecuencias. A pesar del acierto, el comienzo se ancla en la divagación de los pormenores de la caída, contraponiéndose a las futuras cotas de profundidad que se alcanzan. Este parsimonioso tránsito quiere ser fruto de la conmoción de Sandra, pero la superficialidad con la que se ejecuta deriva en una presentación insulsa de la estrategia defensora: el suicidio. La historia supera este bache con la magistral exposición del juicio. Triet desempolva los libros de psicología para meternos de lleno en un caso que bien podríamos haber visto en los noticiarios, permitiéndose ahondar en esa perversión de lo objetivo que quirúrgicamente plasmó Sidney Lumet en 12 hombres sin piedad. El espejo social es igual de cristalino y deslumbrante, con la única pega de la timidez con la que se tratan temas tan recurrentes en los juzgados como la vida sexual de la acusada o su condición de extranjera. En él nos miramos durante toda la película y nos convertimos en ese niño cabizbajo que duda entre dos notas de un piano. La francesa alcanza la sublimación de su estilo y nos recuerda que, tocando las teclas adecuadas, la naturaleza se doblega ante el arte.
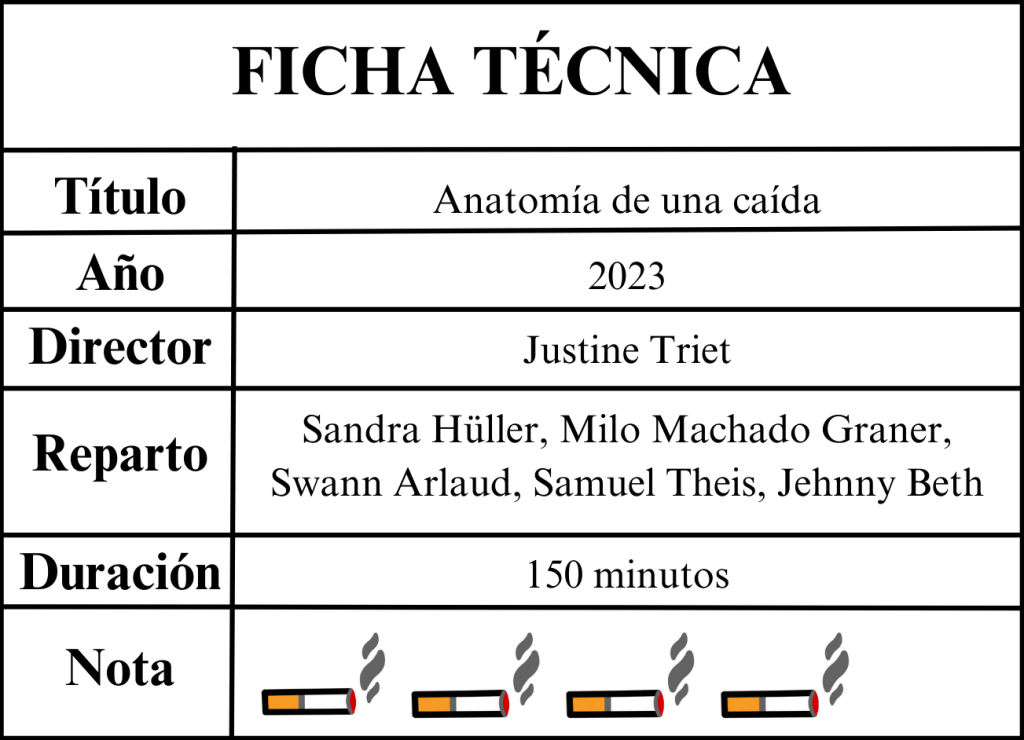

Deja un comentario